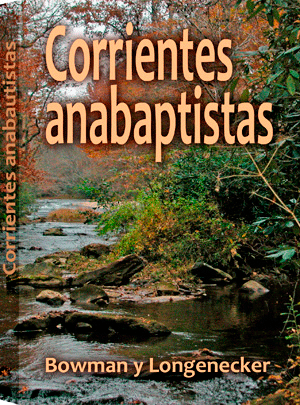|
||||
Corrientes anabaptistas Anabaptist Currents: History in Conversation with the Present Conversación XI — Misiones y evangelización (2) La visión anabaptista y la misión moderna En la tradición anabaptista, se ha tendido a dar por supuesto que existe cierta tensión entre la separación que practica la iglesia con respecto al mal que hay en el mundo, y la misión al mundo que es su vocación. Esa presuposición sucede, en parte, porque el movimiento misionero moderno impactó en las iglesias de legado anabaptista en un período cuando su separación del mundo no tenía nada de misionera. Los largos años vividos como «los tranquilos de la tierra», les habían valido para protegerlos de la persecución. Esforzarse por distanciarse de las modas pasajeras daba como resultado brindarles una cierta protección de la asimilación al mundo. Pero en el proceso, parecía haberse perdido la visión misional. ¿Podía ser relevante para otras personas la manera anabaptista de entender la fe? ¿Tenían un mensaje que proclamar a los que no eran ya de su fe? ¿Tenían un mensaje que proclamar a las estructuras de gobierno y de la sociedad? En el siglo XVI los anabaptistas parecían un movimiento peligroso; sus herederos espirituales en el siglo XIX apenas si suscitaban curiosidad. En este contexto, el movimiento misionero moderno parecía ofrecer una corrección de rumbo. Si los Hermanos y los Menonitas habían perdido su celo misional, tal vez el nuevo movimiento misionero podía ayudarles a tender lazos más allá de sus comunidades encerradas sobre sí mismas. Algunos de nuestros de nuestros antepasados decidieron que las viejas costumbres arraigadas jamás cambiarían y optaron por abandonar las iglesias menonitas y de Hermanos, integrándose en otros grupos que tenían actitudes más misionales. Otros se aferraron tanto más a sus costumbres de siempre. Pero hubo también quienes intentaron combinar la identidad anabaptista y las misiones. Christian Krehbiel, un líder del siglo XIX en la General Conference Mennonite Church, pensaba que existían unas convicciones medulares menonitas que los menonitas debían conservar a la vez que adoptaban las virtudes que aportaba el nuevo despertar. En su autobiografía relata una visita a la iglesia menonita de Berne, Indiana, en el último tercio del siglo XIX: Puesto que se consideraba que los menonitas eran una secta que estaba en vías de disolverse, las otras iglesias entendían que tenían libertad para hacer proselitismo entre ellos. Mi visita fue muy bien acogida y mi sermón fue esencialmente de ánimo, con un énfasis especial en la tradición menonita y en el nuevo despertar. Como las puertas y ventanas estaban abiertas por el clima veraniego, alcé mucho la voz de tal manera que me oyeron algunos que estaban lejos. […] Mis declaraciones suscitaron entre los menonitas una consciencia de su hermandad y de su valía; y entre los vecinos, un nuevo respeto de los menonitas [1]. Participar en los «Grande Despertares» del cristianismo norteamericano, aportó savia nueva a los grupos anabaptistas. Sin embargo su historia los ha dejado con una especie de esquizofrenia. Cuando el tema es el discipulado o la ética, tienden a citar a H. S. Bender, H. A. Fast, o Rufus Bowman; pero cuando se trata de la misión, pinta mucho más Donald McGavran. Los activistas por la paz y los evangelizadores —en una misma iglesia— no parecen compartir una misma teología ni tampoco, a veces, estar hablando el mismo idioma. No conozco ninguna «conferencia de distrito» dentro de la General Conference Mennonite Church, donde el comité de paz y servicio social no sea algo distinto y separado del comité de evangelización o de misiones. Hace algunos años cuando la Western District Conference estaba reestructurando sus comités, yo y algunos otros propusimos que tal vez el comité de paz y servicio social debiera combinarse con el comité de evangelismo, para dar testimonio de la unicidad del mensaje del evangelio. Los miembros del comité de evangelismo respondieron: «¡No, no —se perderían de vista nuestros objetivos!». Y los miembros del comité de paz y servicio social respondieron: «¡No, no —se perderían de vista nuestros objetivos!». De manera que se conservó la estructura de comités por separado. A principios de este siglo, cuando en los círculos menonitas se estilaba hablar de «los rasgos característicos menonitas», la lista incluía cosas como la objeción de conciencia contra el servicio militar, el no jurar ni juramentar, incluso la manera típica de vestir; es decir, aquellas cosas que nos mantenían separados del mundo. Pero nunca se hablaba de que la manera menonita de entender las misiones fuera un «rasgo característico». Se estilaba suponer que su forma de llevar a cabo la Gran Comisión no sería diferente de la de cualquier otra denominación; y de hecho, los menonitas tenían mucho que aprender de otras iglesias. Mi tesis, sin embargo, es que sí que existe una forma «característica» propia del anabaptismo en su manera de entender la misión; y que esta manera de entender la misión no sólo no está reñida con la separación entre la iglesia y el mal que hay en el mundo, sino que al contrario, ambas cosas están estrechamente vinculadas. La iglesia es misional cuando es diferente del mal en el mundo A veces hemos leído la Confesión de Schleitheim de 1527 como si «separación del mundo» significase vivir aislados del mundo. Esta afirmación temprana de la fe anabaptista, escrita como respuesta a una problemática inmediata en el siglo XVI, entiende esa separación como una distancia ética, no geográfica. Se explica como «separación del mal y de la perversidad que ha sembrado el diablo en el mundo» o como «separación del maligno». El documento procede a enumerar algunos de los males específicos de su día y cuáles eran las actividades que los cristianos piadosos debían evitar; entre ellas, la idolatría, asistir a las iglesias estatales, frecuentar las tabernas y el empleo de armas violentas. Pero en ningún lugar de la Confesión de Schleitheim se contrapone esta separación del mal y el testificar al mundo. De hecho, el propósito del documento es impulsar a que la gente adopte la fe verdadera [2]. La separación del mal es en realidad una definición de la santidad. Ser santos es estar separados o apartados para ser diferentes, para constituir una alternativa. Eso es lo que quiere decir en 1 Pedro 2,9-10, la afirmación de que la iglesia es «un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, el pueblo propio de Dios». Y el motivo de esta santidad o separación o diferencia es netamente misional: «para que anunciéis los hechos poderosos de Aquel que os llamó de la oscuridad a la luz maravillosa de Dios». La iglesia en misión se separa de la maldad del mundo para poder ser y proclamar una alternativa viva frente a las malas costumbres del mundo. La iglesia es un pueblo alternativo, una nación alternativa, una cultura alternativa frente a las culturas dominantes en derredor. Muchos menonitas y Hermanos se esfuerzan mucho por disimular esa diferencia. Quieren que los que visitan sus reuniones se sientan cómodos oyendo las mismas canciones que se cantan en otras denominaciones. A veces la publicidad para la evangelización indica claramente que «no somos de Antigua Orden y no tendríamos la menor idea cómo enganchar un caballo a una calesa». Es cierto que para muchos anabaptistas hoy día, no hace falta un atuendo característico —aunque en muchos casos procuramos vestir con sencillez y sin derrochar. Tampoco significa ya que hablemos un dialecto propio —aunque a veces empleamos términos que no son de usanza corriente. No significa ningún rechazo de la educación académica, aunque tal vez sí una formación específica. Y desde luego no significa un rechazo de las misiones aunque sí una manera diferente de realizar la misión al mundo. Para ser fieles al evangelio, la iglesia será una entidad social y política diferente del mundo. Será una cultura diferente. Así describía a los cristianos la Carta a Diogneto, del siglo II: Siguen las mismas costumbres que sus vecinos en cuanto a indumentaria, alimentación y cualquier otro aspecto de la vida. Pero a la vez, nos demuestran la forma maravillosa y desde luego insólita de su propia ciudadanía. Viven en las tierras de sus antepasados, pero como si fueran extranjeros; como ciudadanos, lo comparten todo con los del entorno; pero lo padecen todo como extranjeros. Cada país extranjero es para ellos una patria, y cada patria es para ellos un país extranjero [3]. La iglesia es la única nación cristiana Si la iglesia es la nación santa de Dios, ¿cómo entienden los cristianos su relación con los estados nacionales donde viven? Aunque se suele atribuir a los anabaptistas la noción moderna de separación de iglesia y estado, esa descripción no es del todo exacta. Los anabaptistas del siglo XVI no proponían una separación de iglesia y estado en el sentido moderno de que la iglesia debe llevar a cabo determinadas funciones privatizadas dentro de la sociedad en general, mientras que el gobierno secular se hace cargo de otras funciones cuya naturaleza es pública. Lo que hacía que los anabaptistas parecieran constituir un peligro tan grave para la sociedad que había que exterminarlos, era su forma de entender la iglesia como la nación propia de Dios. Cristo era el supremo gobernante. Los cristianos eran ciudadanos del cielo. Su insistencia en el bautismo de creyentes como forma de admisión a la iglesia, venía a constituir una declaración política. No bautizar a los bebés significaba un rechazo de la idea de que todos los que nacen o viven en determinado territorio son de hecho ciudadanos de ese territorio. Mediante el testimonio de su bautismo sólo de creyentes, los anabaptistas ponían en entredicho las presuposiciones constantinianas sobre la unidad entre la iglesia y el estado. Su testimonio, que halló respuesta favorable entre miles de europeos, venía a constituir un cambio de lealtades políticas, donde primaba la lealtad a Cristo como gobernante. Este testimonio cobraba especial urgencia de su convicción de que el reinado de Dios estaba por amanecer. Eran muchos en el siglo XVI —entre ellos los anabaptistas pero también Lutero— los que creían estar viviendo en los últimos días de la era presente. El cielo nuevo y la tierra nueva iban a suponer estructuras nuevas políticas y sociales bajo el gobierno directo de Dios, el juez justo. Los anabaptistas entendían que la iglesia vive en la era presente como testimonio vivo de la era que está por llegar. Aunque en la Norteamérica del siglo XIX ese encaje perfecto entre iglesia y estado ya no era el caso, sin embargo las misiones de casi todas las iglesias —tanto protestantes como católicas, liberales como conservadoras— conservaban un cierto sabor constantiniano. Las misiones «de verdad» eran las que se realizaban fuera de las fronteras del Imperio Americano o a los inmigrantes de tez oscura en las ciudades norteamericanas; es decir, los que vivían fuera del ámbito de la cultura del Norte o europea occidental. La mayoría de las agencias misioneras menonitas dieron por buenas esas definiciones constantinianas de las misiones. Las misiones estaban dirigidas desde los que gozan de mayor poder político, a los que menor. Por ejemplo, en 1880 algunos misioneros de la General Conference Mennonite Church fueron al Indian Territory del oeste americano, con la finalidad de «cristianizar y civilizar» a la tribu de los Arapaho [4]. Ese lenguaje que presuponía la existencia de la «nación cristiana», en particular con respecto a Estados Unidos, conllevaba la convicción de que las metas de la iglesia y las del Estado eran las mismas y que por tanto debían apoyarse mutuamente. Pero cuando la iglesia recupera su manera de verse como «la nación cristiana» —es decir, un pueblo en minoría en medio de las naciones de este mundo— entonces vuelve a descubrir una manera nueva de ser misional. Yo vengo a sugerir que las misiones auténticamente anabaptistas —es decir, auténticamente bíblicas— sólo suceden desde esa perspectiva minoritaria, de «separación». No exigen en absoluto ningún apoyo del Estado nacional ni de la cultura dominante. Al contrario, el testimonio de la iglesia es tanto más auténtico, cuanto más se entiende como la nación santa de Dios que testifica a todos los pueblos de la tierra, sin excepción. La misión de la iglesia es no violenta Este estilo de emprender las misiones significa existir como un pueblo minoritario, que no depende del apoyo del Estado ni del poder político ni de la fuerza militar para realizar la misión de la iglesia. La mentalidad constantiniana hacía que les resultara fácil a los misioneros norteamericanos trabajar en aquellos países donde su país acababa de realizar campañas militares exitosas. Esta conexión entre las misiones y la fuerza militar –o con formas más sutiles de coerción política— ha dejado a muchos norteamericanos con un regustillo agrio en la boca con respecto a las misiones. Algunos afirman hoy día que la propia empresa misionera es por definición intolerante; que alegar que Jesucristo es esencial, viene a constituir necesariamente una postura coercitiva. Ese desencanto con las misiones no es nada nuevo. Ya en 1931 Edmund G. Kaufman, en su historia de las misiones menonitas, escribía: Hacer proselitismo por la fuerza, esa misma a que se habían visto sometidos en el pasado por las iglesias estatales, ha contribuido a que cualquier cosa de esa índole sea rechazada vivamente por los menonitas. En algunas partes hasta el día de hoy, cualquier intento de realizar la obra misionera entre los que no son ya de la persuasión menonita en Norteamérica, viene a considerarse como una forma de «echar perlas a los cerdos» [5]. Para un estilo propio de misiones anabaptistas, ensamblar el activismo por la paz con la evangelización ha supuesto frecuentemente incluir en su enseñanza de «todas las cosas que Jesús manda», el amor al enemigo. Ha significado poner el mensaje de la paz al centro del evangelio, entendiendo que mediante la cruz, Cristo nos reconcilia con Dios pero también unos con otros. Pero es que la paz también viene a constituir el propio método de la misión. Ser un pueblo minoritario nos brinda la oportunidad de realizar la misión de la iglesia de una manera no coercitiva. Las misión de paz entabla diálogo con los que no creen o que sostienen creencias diferentes. No procede desde una posición de poder violento sino desde el poder del Espíritu Santo. Viene a ser gelassen en su disposición a dejar que los interpelados opten por rechazar a Cristo, con tal de no coaccionarlos a adoptar creencias o acciones por sometimiento. Sin embargo la misión de paz es valiente en su aclamación de Jesucristo como único Señor y Salvador. Esa aclamación no viene a constituir ni intolerancia ni falta de respeto de otras creencias o culturas, siempre y cuando sea una aclamación desde el contexto del evangelio de la paz, proclamado por una nación santa y separada, que sólo aspira a compartir buenas noticias con los demás, pero siempre de una manera pacífica. La maldad es real; y la misión es peligrosa La última de las bienaventuranzas de Mateo 5 es: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta bendición de los perseguidos se encuentra sólo tres versículos antes del pasaje misional acerca de ser sal y luz y una ciudad construida sobre un monte. Jesús entendía perfectamente que la población de esa ciudad sobre el monte, los que hacen estas cosas y se comportan a contracorriente de la cultura en derredor, padecerán persecución. Esto es, en efecto, lo que le pasó a Jesús y él no esperaba que sus discípulos corrieran una suerte distinta. Mucho de lo que se hace pasar por misiones, especialmente en Norteamérica, no tiene para nada en cuenta la persecución, salvo en el sentido de que el mensaje no sea aceptado. La mayor parte de la civilización occidental, la cristiandad inclusive, sigue encadenada a la filosofía griega de Platón, que niega la realidad del mal. Según el pensamiento platónico, la maldad no tiene ninguna realidad propia; es sencillamente la ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de la luz. La manera hebrea de entender las cosas —que Jesús compartía— es que aunque Dios había creado un mundo enteramente bueno, las criaturas del mundo material y las fuerzas del mundo espiritual pueden escoger el mal. Dios resultaría victorioso al final, pero hasta entonces había una lucha permanente entre el bien y el mal. La salvación suponía ser rescatados de los poderes del mal, además de recibir el poder del Espíritu de Cristo. Una parte importante del ministerio de Jesús fue el exorcismo de endemoniados; y el apóstol Pablo entendía que Jesús, mediante sus muerte y resurrección, había desarmado a las potestades y había triunfado sobre ellas (Col 2,15). Esto significa que la misión de la iglesia no es tanto «vender» el evangelio a los que todavía no se han enterado de algo bueno, como rescatar a las personas de las fuerzas que los tienen encadenados en cautividad. La evangelización es una vocación peligrosa, entonces, porque las fuerzas del mal se defenderán violentamente. Se descubre una fuerte resistencia interior y exterior al evangelio. Las personas que viven cautivas del mal, a veces atacan violentamente a los que les proponen abandonar sus formas habituales de comportarse. Por eso la evangelización conlleva a veces persecución. La evangelización también es una vocación peligrosa porque los evangelizadores viven en la frontera donde culturas diferentes chocan entre sí. Los evangelizadores necesitan conocer la cultura de la iglesia y también la cultura de las personas que intentan alcanzar. A veces esa frontera no está del todo clara. ¿Hasta qué punto no hacemos más que traducir el evangelio a un contexto social nuevo y a partir de qué punto hemos acabado por negar los propios fundamentos del evangelio? Los evangelizadores necesitan estar hondamente centrados en su interior; y también necesitan pertenecer a una comunidad fuerte que les ayuda a mantenerse centrados. En general, cuantos más sean los evangelizadores, pacificadores y «embajadores de la reconciliación» que viven en esa frontera, tantos más tendrán que ser los que hacen de ancla adherida al centro y tanto más fuerte tiene que ser ese propio centro. El testimonio de los mártires anabaptistas no es baldío con respecto a nuestro propio tiempo, a no ser que estemos ignorando la realidad del mal. El martirologio anabaptista Martyrs Mirror entendía que los mártires eran los escuadrones no violentos de la guerra de Dios contra el mal [6]. No hallaremos ninguna motivación para la misión —y ninguna urgencia para las misiones— en tanto que no reconozcamos, como los mártires, la presencia del mal en el mundo y nos comprometamos con el rescate divino —de nosotros y de todo el mundo— de las garras del mal. Eso no es fácil. Significa identificarse con el dolor del prójimo. Significa identificar el dolor que llevamos cada uno en nuestro interior. Pero es sólo habiendo hecho eso, que también podremos regocijarnos, no sólo por ser salvos de nuestros pecados sino también por ser salvos de nuestros enemigos. Comprometerse con la misión es reconocer la realidad del mal. Como nación propia de Dios, nos hemos desvinculado de los sistemas que destruyen el mundo. Estamos en un proceso de desprendimiento de los principados y las potestades que nos aprisionaban. Y estamos trayendo las buenas noticias a otros que siguen presos, de que Dios los puede rescatar del mal. La salvación empieza a ser un concepto que tiene sentido, una vez que sabemos de qué estamos siendo salvados. La ciudad sobre un monte como imagen para la labor misional Vengo a sugerir que una imagen apropiada para la iglesia en su labor misional sería la de la ciudad construida sobre un monte. En Mateo 5,14-16, Jesús dice a sus discípulos: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad construida sobre un monte no puede esconderse. Nadie que ha encendido una lámpara la esconde, sino que la pone en lo alto para que ilumine a todos los que están en la casa. Que brille así vuestra luz ante todos, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en el cielo. Esta imagen nos recuerda la visión de Isaías 2,2-4, donde las naciones acuden todas a Jerusalén, al monte de la casa del Señor, para aprender a andar en sus caminos. Esta ciudad construida sobre un monte es la comunidad alternativa cuando emprende su labor misional. Es una ciudad; es decir, una entidad política, un pueblo identificable que sabe quiénes son y de quiénes son, cuya lealtad es a Cristo —que no los césares de este mundo— como su Señor. Los herederos de la visión anabaptista a veces han conocido esa ciudad como tan sólo un lugar de refugio de las tormentas de la vida. Y desde luego sí que es importante que tengamos un lugar de refugio y curación cuando la maldad que hay en el mundo nos afecta. Pero esta ciudad de Dios está construida sobre un monte: es visible. La ciudad construida sobre un monte permite que la luz brille por ella para constituir así una demostración de lo que es la vida vivida bajo el reinado de Dios. La luz de la ciudad que tanto brilla es un faro que no sólo demuestra la vida del reinado de Dios sino que también invita a otros e emigrar a la ciudad de Dios, a compartir en esa vida y hacerse ciudadanos del cielo. Es la embajada de la reconciliación, apelando a la reconciliación con Dios, dando testimonio del evangelio de la paz no sólo a las personas individuales sino también a las estructuras y a las potencias. Es el anticipo de la era que está por llegar, una vista de la ciudad celestial donde Dios reina sobre todo. El llamamiento a ser la nación santa de Dios, un pueblo diferente, la comunidad alternativa de Dios, es un llamamiento a la labor misional. Es nuestra razón de proclamar los hechos poderosos de Aquel que nos ha llamado de la oscuridad a la luz. Es un llamamiento a otros para que vengan a la luz, para que ellos también glorifiquen a Dios.
1. Christian Krehbiel, «Autobiography», (manuscrito no publicado, Mennonite Library and Archives, North Newton, Kan.), p. 51. 2. The Legacy of Michael Sattler, ed. and trans. John H. Yoder, Classics of the Radical Reformation (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1973), I. pp. 27-43. 3. Citado en Tim Dowley, et. al., eds., Eerdman’s Handbook to the History of Christianity (Grand Rapids: Eerdmans, 1977), p. 69. 4. Samuel S. Haury, carta a The Mennonite 1 (January 1886), p. 59; ver también Columbus Delano, «Secretary of the Interior Annual Report», en Executive Documents, 1873-74, Washington, D.C. Citado en Lois Barrett, The Vision and the Reality: The Story of Home Missions in the General Conference Mennonite Church (Newton, Kan.: Faith and Life Press, 1983), pp. 15, 20-2. 5. Edmund G. Kaufman, The Development of the Missionary and Philanthropic Interest among the Mennonites of North America (Berne, Ind.: Mennonite Book Concern, 1931), p. 51. 6. Por ejemplo, ver la carta de Jerome Segers a su esposa, Lijsken Dircks, en Joseph F. Sohn, The Bloody Theater or Martyrs Mirror of the Defenseless Christians (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1982, trad. de la edición neerlandesa de 1660, 13ª ed. en inglés), pp. 504-7. |
||||