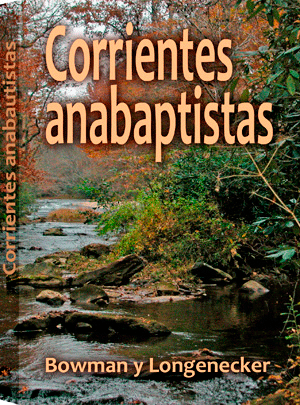|
||||
Corrientes anabaptistas Anabaptist Currents: History in Conversation with the Present Conversación V — La Cena del Señor (2) La Cena del Señor Quisiera defender: (1) una manera de entender la naturaleza del cristianismo propia de la «Iglesia de creyentes» (Believeres’ Church), como una tradición operante a la vez que escritural; (2) una comprensión adecuada de los contextos teológicos de las épocas estudiadas (los siglos XVI y XX); y (3) un compromiso expreso con la afirmación propia de la «Iglesia de creyentes», de que nadie puede saber ni comprender verdaderamente a Dios ni las acciones de Dios en Cristo, sin antes haber encarnado una vida cristiana. Tal encarnación, argumentaré, incluye el culto, así como encarnaciones rituales tales como la Cena del Señor o el Banquete de amor. El cristianismo como una tradición operante Dentro de las tradiciones del protestantismo estatal y de una mayoría sensible de las «Iglesia de creyentes», es habitual que las diversas tradiciones se describan a sí mismas como «el pueblo de la Palabra». Lo que quieren decir con esto es que son cristianos que se definen a sí mismos y su identidad, en algún tipo de relación con el hecho de que suelen leer la Biblia. Aunque sus interpretaciones de la Biblia pueden variar de grupo en grupo y su selección de valores claves y de textos bíblicos fundacionales pueden diferir radicalmente, lo que tienen en común todos estos es su orientación hacia el cristianismo como algo que viene definido por el texto escrito, es decir, que viene a conocerse y definirse por el propio acto de leer y entender la Biblia. La fuerza de esta orientación se ve con mayor claridad en el movimiento misionero, que presupone o impone una cultura alfabetizada para poder entender que sea posible explicar adecuadamente la fe cristiana. En otras palabras, al abordar culturas que no están orientadas hacia textos escritos, la primera labor del misionero es su enseñanza de las destrezas de leer y escribir, a fin de que la cultura autóctona pueda «verdaderamente recibir la palabra». Por consiguiente, el propio acto de leer las Escrituras se entiende que es constitutivo de la naturaleza de lo que significa ser cristianos. Parte de esta orientación deviene de un deseo de hacer que la Escritura sea accesible para cada particular, en lugar de situarla en un sacerdocio compuesto por una elite alfabetizada; es una tendencia democratizadora. Pero otra parte de esta orientación ha reificado la centralidad del texto hasta tal grado que ninguna otra parte de la vida cristiana puede parecer constitutiva de la fe, es decir, ni el culto ni el servicio al prójimo, la actividad por la paz, el bautismo, etc. La capacidad de leer y recitar determinados textos acaba siendo todo lo que es necesario, como si se tratara de fórmulas mágicas. Sin embargo, los movimientos anabaptista y pietista que conforman la tradición de «Iglesia de creyentes», contienen un elemento interno que tiende a corregir los excesos de esa orientación. Esta corrección se encuentra en la insistencia de que saber y leer la Palabra nunca es bastante, sino que la esencia de la cuestión es poner la Palabra por obra. Esta hermenéutica de obediencia o de correlación mutua entre la práctica y el conocimiento, constituye un centro robusto para la tradición de la «Iglesia de creyentes», presionando a favor de una manera alternativa de entender la naturaleza del cristianismo, una que también incorpora una orientación operante. La manera «operante» de entender la naturaleza del cristianismo ha sido importante en la iglesia católica, centrada en el culto y los sacramentos más que en los textos de la iglesia. Sin embargo, (argumentando como se suele insistir con frecuencia que el anabaptismo no es ni católico ni protestante) los anabaptistas no encajan fácilmente en los límites de la manera católica de entenderlo porque su ritual, en lugar de carecer de contenido, promueve una orientación hacia el prójimo. Se aferran a la Escritura, entendiéndola como direcciones acerca de lo que deben hacer. Entonces los anabaptistas, aunque se impacientan con aquella orientación protestante que hace de la lectura del texto el súmmum de de la fe, tampoco se sienten cómodos con cualquiera insinuación de que la iglesia entiende suficientemente cómo actuar al margen del texto. Así las cosas, la tradición de «Iglesia de creyentes» procura sostener a la par los aspectos escriturales y operantes de la vida cristiana. Al fijar nuestra atención en la manera que la «Iglesia de creyentes» entiende la naturaleza operante de la iglesia, existe una lista familiar de sus «operaciones» que vienen de inmediato a la mente: el inconformismo con el mundo, el discipulado, la vida sencilla, el activismo por la paz, el rendir cuentas unos a otros, el servicio al prójimo, etc. Dejaré todas estas cuestiones para que las aborden otros. Donde quiero centrarme yo, dentro de la lista de «operaciones», es en las ordenanzas o los rituales que (y aquí hace falta aproximarse un poco a los católicos) son tan constitutivos de la manera de entender la relación entre Dios y la humanidad, como lo pueden ser el servicio, el activismo por la paz, etc. Para ello, haré uso de los materiales de la Iglesia de los Hermanos (Church of the Brethren) sobre el Banquete de amor y la Cena del Señor, como punto de partida para observar analogías también con respecto a los Menonitas y otras tradiciones dentro de la «Iglesia de creyentes». En 1932, Frederick Dove (un sociólogo de los Hermanos, de Bridgewater College) observó lo siguiente acerca de los Banquetes de amor de los Hermanos: Estos Banquetes de amor no carecen de influencia para moldear los patrones de la cultura de los Hermanos. No es en absoluto arriesgado suponer que han sido en gran medida responsables del espíritu de humildad y la preocupación unos por otros, que siempre ha caracterizado a los Hermanos [1]. Escribiendo como sociólogo que era, Dove estaba interesado en entender los cambios sociológicos acaecidos entre los Hermanos. Y aunque no dedica mucho tiempo a analizarlo, reconoce la influencia de las ordenanzas en la cultura. Un antropólogo social, Clifford Geertz, lo expresa así: La predisposición que inducen los rituales religiosos tiene por tanto su impacto más importante —desde el punto de vista humano— fuera de los límites del ritual en sí, en la medida que hace de espejo de la concepción que tiene el individuo del mundo establecido por hechos puros [2]. Lo que ambos están diciendo es que lo que se hace en aquel tiempo delimitado por el ritual, tiene una influencia en lo que hacemos en el tiempo normal. La consecuencia de esto es que las ordenanzas de los Hermanos y de los Menonitas, sus rituales, la manera que tienen de «hacer» la Cena del Señor (y el bautismo, la unción, etc.), tienen tanto que ver con quiénes son y cómo entienden la presencia de Dios en el mundo, como puede tener el tiempo que dedican a la acción y al servicio en el mundo. Estos rituales no sólo expresan su concepción de Dios y del mundo (y cómo han de ser los creyentes en medio de ese mundo), sino que también contribuyen a forjar la manera de entender todas estas cosas. Actúan como una plantilla o patrón de la interacción entre lo divino y lo humano en este mundo tan material. Las acciones en la Cena del Señor encarnan para los participantes —y constituyen ensayos de— la forma de vida que entienden que Dios los llama a vivir. Los actos los moldean en la forma que esperan alcanzar a vivir. Esta acción de moldear traspasa la mera comunicación simbólica o la emoción estilizada [3]. Es una manera de entender a través de la acción, que es paralela a la epistemología de la obediencia que se encuentra presente en la forma como la tradición de «Iglesia de creyentes» aborda la Escritura. Los adoradores aprenden quiénes son y cuál es su función y lugar, al encarnar los rituales; éstos son tiempos donde descubren su identidad y la asumen plenamente, como individuos y también corporativamente. Esto exige que el individuo abandone sus ideas preconcebidas de quién es, para penetrar en el mundo de la ordenanza —de la iglesia—. El conocimiento que se adquiere no viene por la aprehensión lógica [4] de principios ni mensajes sino por el proceso más lento y profundo de acción y apropiación —donde va primero el cuerpo antes que la mente. Por citar a Peter Nead (1796-1877): ¡Oh, cuán solemne e instructivo es ver a los hijos de Dios sentados a una misma mesa, unidos en los vínculos del amor fraterno, compartiendo una cena que les recuerda aquel bendito momento y estado cuando ellos, en común con todos los demás hijos de Dios, se sentarán alrededor de la mesa del Señor en el Reino de la Gloria [5]! Así el ritual viene a ser una forma muy particular de actuar. Está constituido por un complejo muy denso de acciones señaladas —como las acciones normales no lo están. Son «representaciones, materializaciones, realizaciones» de una perspectiva religiosa particular [6]. Manifiestan en forma material el sentido de la comunidad religiosa de cómo interactúan lo divino y lo humano en el mundo —cómo Dios está presente como seres humanos que constituyen una comunidad de creyentes. Son representaciones religiosas que encarnan cómo los adoradores creen en Dios y que contribuyen al desarrollo de esa manera de entender las cosas. Al valerme del lenguaje de la representación, me doy cuenta de que hay que poner mucho cuidado para no dar a entender que al llamarlo una representación, quiero decir que sea en algún sentido falso o fingido. Es una representación en el sentido de que se señala como algo diferente que lo común y muy denso en su carácter, como ya he apuntado. También es una representación en el sentido de que se señala con el sentido de que es algo que se puede observar. Estas acciones no son privadas, ni siquiera cuando se encuentran limitadas al marco de una congregación en particular. Son públicas y culturales en su esencia, porque lo que el individuo hace en ellas da forma a su manera de relacionarse con el mundo. Las ordenanzas son «esa forma de actuar donde la observación del acto es un elemento esencial del acto en sí, incluso cuando quien observa sea invisible o sea el propio actuante» [7]. Nos observamos a nosotros mismos realizar estas acciones como no lo hacemos con otro tipo de acciones, y las realizamos como si la intención fuera que sean observadas: por el resto de la congregación, por todos los demás cristianos, por Dios. Era frecuente a mediados del siglo XIX que en el Banquete de amor de los Hermanos hubiera presentes observadores reales: extraños a la comunidad que se disponían en un lugar apartado para ellos y que «contemplan el cuadro ante sus ojos con interés anhelante y sostenido» [8]. Tom Driver sostiene que las connotaciones diversas de la palabra «representar» no debieran ignorarse. El verbo «representar», como el término parecido «actuar», tiene dos aspectos. Por una parte estas palabras (perform, act, en inglés) significan «hacer» (to do), mientras que por otro lado significan «fingir» o «simular» (to pretend). Esta ambigüedad nos dice bastante acerca del tipo de actores que son los seres humanos [9]. Driver nos recuerda que el elemento de «simular» que está presente en el ritual, es legítimo. En cierto sentido, los que se reúnen en torno a la mesa del Señor no son lo que aparentan ser; traspasan el realismo porque no se reúnen como es normal o corriente hacerlo en este mundo. En otras palabras —como prefiero explicármelo, teológicamente— al reunirse en torno a la mesa del Señor, entran en una comunión que Dios se compromete a que sea «más real» que las disonancias y rupturas que pueden experimentar en el mundo «real». Por encima y a la vez que estas rupturas y disonancias y del pecado del mundo humano de todos los días, la participación en la ordenanza de la Cena del Señor exige «revestirse» de un nuevo sentido de lo que puede significar tener a Dios plenamente presente en el mundo y a Cristo plenamente presente en el cuerpo de la comunidad. La esperanza es que este «revestirnos» no sea puro teatro sino especialmente una manera activa de transformar vidas corrientes y deficientes. Refiriéndose al acto de adorar en general, John Rempel lo expresa así: ¿Cómo puede verse la mano de Dios en nuestra vida, vivida entre realidades antigua y nueva? El culto es la exaltación de la visión, la señal preñada de nuestra participación en la presencia de Dios en el mundo. En él, la luz traspasa la oscuridad que cubre el mundo. En la adoración nos encontramos con Dios «a cara descubierta», cómo él realmente es. En esta luz, que es Cristo, nuestro mundo recibe iluminación. Podemos ver que nosotros y el mundo no vivimos bajo condenación por nuestro pasado sino que hemos sido rescatados. Ha empezado una nueva creación. En la adoración oímos sus promesas y saboreamos su realidad [10]. Johann Baptist Metz habla de la fruición de símbolos y rituales como «alabanza de la gracia que descubren los sentidos» [11]. Los rituales son una de las maneras que tenemos de transformar las acciones del pasado y las relaciones del presente, en algo nuevo. Son como encarnamos lo que significa actuar de otra manera uno con el otro. Esto nos trae al fin a las cuestiones teológicas sobre cómo la «Iglesia de creyentes» cree que Cristo está presente en la ordenanza de la Cena del Señor y lo que esto dice respecto a la estructura de la relación divino-humana para el mundo contemporáneo. La relación divino-humana en la Cena del Señor Como demuestra tan hábilmente Jeff Bach, durante la Reforma (o las distintas reformas), los reformadores anabaptistas y espiritualistas rechazaron una teología de transubstanciación (o presencia corporal exacta) en relación con los elementos de la Eucaristía. El pan y el vino no eran, como alegaba la iglesia medieval, el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo, transformados en su esencia aunque no en su accidente. Tampoco se apuntaron al concepto de la consubstanciación, la propuesta de Lutero, donde el pan y el vino no sufren una transformación real pero el cuerpo y la sangre de Cristo estaban espiritualmente presentes juntamente con la materialidad del pan y del vino. Ni tampoco propusieron lo que Calvino habría de proponer más adelante, que el pan y el vino eran los instrumentos terrenales de la nutrición divina que sucede cuando se participa en la Eucaristía. Lo que dijeron fue que es una cena conmemorativa o que es una cena normal, para mantener luego que la presencia de Cristo se encuentra en la comunidad que comparte esa cena y no en los elementos del pan y el vino. Afirmaron que Cristo está presente en la Cena del Señor en la persona de quienes participan; y hablaban a veces de la ocasión como «un momento trascendental de comunión con Cristo» [12]. Lo que rechazaban en el sistema sacramental y sacerdotal era la idolatría que nace de hacer que las cosas materiales sean portadoras permanentes de lo divino. En la transubstanciación, la oblea y el vino se transformaban para siempre en el cuerpo y la sangre de Cristo; y se desarrollaron procedimientos complejos para esas ocasiones accidentales cuando se caía al suelo una oblea o gota de vino, para que el cuerpo de Cristo no sufriera deshonra. Sin embargo los anabaptistas escogieron no espiritualizar la presencia como lo hicieron Lutero y Calvino; lo que hicieron fue desplazar la atención respecto a la presencia de Cristo, desde los elementos del pan y el vino hacia la comunidad, para poder seguir afirmando que hay un sentido en que, por la elección y el poder de Dios, la presencia de Cristo puede experimentarse en la propia materialidad y corporalidad de la comunidad reunida. La afirmación de que Cristo seguía estando sentado a la diestra de Dios servía para recordar a la comunidad que la presencia de Cristo no es algo que se concede automáticamente (la Cena en sí no tenía ninguna eficacia operante) y que incluso cuando se concede, no puede entenderse como la plenitud total de Cristo. Como opina John Rempel: Muchos anabaptistas procuraron restaurar el papel humano en los sacramentos, aplicando la palabra latina «sacramentum» a la respuesta de la iglesia: en el sacramento, los creyentes se comprometen a vivir conforme a las promesas de Dios. Así, en la teología de Baltasar Hubmaier, la Cena del Señor constituye un voto donde los creyentes se juramentan a entregar sus vidas unos por otros así como Cristo había entregado su vida por ellos [13]. Entonces esta corrección surgida en el siglo XVI se dirige a la cuestión de la idolatría que acompañará cualquier sistema que pone su confianza en las cosas exteriores —sea una imagen, sea peregrinación, sea un sacramento— como medio para obtener la salvación [14]. En nuestro propio día, a caballo entre los siglos XX y XXI, la corrección que habría que realizar es otra. Las estructuras de la relación divino-humana que acompañan nuestros días tienen una forma muy diferente. Aquí en los Estados Unidos, estamos, en cierto sentido, viviendo el éxito de la estructura del protestantismo magisterial, que erige una manera dualista de entender el mundo: lo sagrado y lo secular. «A Dios los días sagrados, al mundo los comunes» [15]. Esto se refuerza con la dicotomía de la Ilustración entre objeto y sujeto, y el triunfo del ego cartesiano («Pienso, luego existo»), donde las cuestiones religiosas y espirituales quedan relegadas a la existencia interior o trascendental, subjetiva; una espiritualidad que es enteramente «otra». La razón, el razonamiento lineal, el sentido de la experiencia que se puede repetir objetiva y materialmente, contrasta con el «mundo espiritual» como si se tratara de dos reinos enteramente diferentes que tal vez puedan tener algún punto de encuentro pero nunca se penetran mutuamente ni interactúan. Es el mundo de Lutero de la presencia de Cristo que existe paralelamente a los elementos materiales que, con todo, no sufren en ello ninguna transformación. Como en la película A Field of Dreams, donde un granjero cuyo padre había sido un jugador de béisbol pasa el arado a un campo de cultivo para crear un campo de juego con la esperanza de que «Él vendrá», el mundo de lo divino es un mundo descarnado, libre de materialidad ni de vida material, enteramente espiritualizado. El mundo material es ese plano de la existencia del que depende nuestra existencia material, pero no contiene lo divino en ninguna forma real. Es necesario emplear «los ojos de la fe» para adivinar lo divino que existe en paralelo con la forma material. Esto recuerda el momento en A Field of Dreams cuando Kevin Costner y James Earl Jones son los únicos en toda la multitud que ven y entienden el mensaje en el tablero de puntos de Fenway Park. Los ojos de la fe ven cosas que nadie que no tenga fe podrá ver. La Cena del Señor que pueda expresar esta dualidad tendrá que ser una donde los participantes tengan muy poco contacto real unos con otros —lo que Dale Brown llama «comunión con la nuca del que está delante»— el pan y la copa tendrán que ser elementos especiales apartados para ese día especial (tal vez pan de molde cortado en cubitos) y el énfasis de la teología tendrá que recaer en la fe en Dios y en la Biblia, que capacita a los creyentes para ver y saber que Cristo es la verdad. Es la fe, entonces, lo que hace que sea eficaz; «revestirse de la mente de Cristo» vendría a significar dejar a la puerta de la iglesia el conocimiento de la vida secular y cotidiana, para enfundarse en una fe que «cree que todo lo que Dios ha dicho es cierto»—lo cual es en algún sentido diferente en su sustancia (o en insustancialidad) del conocimiento con que los creyentes han de funcionar en su vida normal. La corrección que ofrece la «Iglesia de creyentes» a estas formas, sería la cena que pone de manifiesto la naturaleza encarnada de Dios —que Dios puede estar y está en medio de los seres humanos en la propia materialidad de su existencia. Sea esta cena un «Banquete de amor» plenamente desarrollado o tan sólo el pan y la copa de la comunión, en cualquier caso procurará encarnar el hecho de que Cristo está presente, que se encuentra entre nosotros, que está transformando activamente la materialidad de nuestras personas y de nuestras comunidades. Una demostración potente de este hecho es el cambio evidente que se ha producido a lo largo del siglo XX, desde la comunión cerrada a la comunión abierta. Como los antepasados anabaptistas, resta énfasis a los elementos de la comunión para fijar la atención en la presencia de Cristo en medio del cuerpo reunido. Pero al contrario que los antepasados, para quienes la comunión cerrada expresaba el compromiso de los creyentes a entregarlo todo por el Señor, la celebración de la comunión cerrada hoy día solo serviría para reforzar esa dicotomía entre lo sagrado y lo secular: «Nosotros somos los puros y es por eso que podemos participar; tú no tienes la fe necesaria y por tanto deberías haberte quedado en casa». Cuando aceptamos a la mesa a todos los que confiesan que Jesús es Señor —sean plenamente justos a los ojos de los demás o no— damos testimonio de que la gracia de Dios une a los que pudiéramos discrepar o estar enemistados. Esto no tiene por qué suponer, no necesariamente, una dilución del compromiso a practicar la disciplina mutua; lo que hace es establecer la encarnación de la cena como punto común de partida desde donde poder evaluar nuestros desacuerdos y dialogar unos con otros como iglesia. Concuerdo con Jeff Bach que las tendencias a interiorizar el sentido de la cena y la desaparición de algunos de los actos concretos asociados con ella, como el ósculo santo y el Lavamiento de pies, representan un declive en la manera anabaptista de entender y una homogenización con el protestantismo mayoritario. Refuerza la noción de que Dios no tiene nada que ver con nuestra materialidad, nada que ver con la transformación de nuestra existencia material; y relega la presencia de Cristo a algún lugar santificado e higienizado en el cielo, donde lo único que hace falta es creer en él para ser salvos. Hacerlo todo —ósculo sango, auto examen, lavamiento de pies, cena, el pan y la copa, himnos, oraciones por la comunidad y por el mundo— con estas personas con quienes sólo es posible que convivamos armoniosamente por la gracia de Dios, supone encarnar una unidad transformada, una comunidad llena de gracia divina, que tiene una palabra necesaria que aportar a este mundo que vive tan sumido en desunión. Las ordenanzas en el siglo XXI Al aproximarse el inicio del siglo XXI, las cuestiones que tenemos por delante —destrucción medioambiental, hambre, guerras étnicas y brutalidad, enfermedades como el SIDA— hacen que la encarnación de Dios en este mundo tan necesitado parezca una cosa muy distante. Cada vez más, las personas contienden con la idea de que el mundo carece de sentido. La vida entera parece el producto del azar, sin guía ni dirección divina, sin fundamento último. Existe un juego de ordenador llamado Tetris. El objetivo del juego es ir llenando el fondo de la pantalla con una línea sólida de bloques que van cayendo desde arriba. El reto consiste en que hay siete formas diferentes de bloques que pueden caer y éstos sólo encajan entre sí de maneras muy concretas. Y los bloques caen al azar, de tal suerte que el jugador sólo puede saber en cualquier momento la forma del siguiente bloque que caerá. La vida en esta década de los 90 parece tener mucho en común con ese juego —la vida nos está echando encima bloques de diversas formas con los que se supone que deberíamos poder hacer algo constructivo, pero no es fácil hacerlos encajar armoniosamente y no sabemos, más que uno a la vez, cómo serán los que nos van a ir cayendo. Si es verdad que estamos en transición desde una existencia dualista hacia una existencia sin propósito ni sentido, las relaciones que encarna la Cena del Señor y sus estructuras concretas, resultan tanto más importantes. Observar las ordenanzas en el siglo XXI será entonces una declaración de que sí importa lo que hacemos y que sí existe un propósito último y un Dios con quien todas las cosas y cada uno estamos de alguna manea vinculados. Quizá hace falta que los anabaptistas volvamos a una única hogaza desde la que todos rompen su pedazo, una mesa común ante cual todos se sientan, una única copa a compartir con todos los que se presentan. Lo que hará falta es dar expresión a ese Dios siempre presente y encarnado, que sigue interesado en nuestra condición, a quien le importan el quebrantamiento y la desunión, que pretende enderezar lo que se ha torcido. Tampoco hace falta que sea muy diferente que lo que la tradición de «Iglesia de creyentes» viene haciendo: una cena celebrada en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros, en memoria de esa muerte que supuso el fin de toda muerte, que indica que el sufrimiento humano no se halla fuera del amor de Dios. La preparación, la diestra ofrecida en compañerismo, el lavamiento de pies, el ósculo santo, una cena compartida, el pan y la copa, los himnos y las oraciones —todo esto ayudaría a nuestros cuerpos a moldearse en acciones que encarnan la conexión entre nosotros y lo que tenemos en común. Observar la ordenanza de la Cena del Señor —practicarla, realizarla, representar el ritual, relacionar el propio cuerpo como es debido con los que lo rodean—; es así como hemos de saber verdaderamente lo que supone ser un pueblo de Dios, lo que significa que Cristo está presente. Es así como podremos saber verdaderamente lo que significa proclamar que Jesús es Señor, redentor y salvador. «La verdad es que las palabras están tan materialmente arraigadas como lo están las artes y los sacramentos» [16]. Y cada vez que los creyentes actúan, cada vez que encarnan, que procuran los rituales, manifiestan la materialidad de lo que quieren decir y de lo que dicen. La encarnación de Dios que se nos acerca en la persona de Jesús, llamado el Cristo. Y nuestro llamamiento es a seguirle también con nuestras vidas. No existe sustituto para la representación de las ordenanzas; sentarnos para hablar sobre ello no puede generar el mismo grado de comprensión. Contar experiencias del pasado no nos exige involucrarnos de la misma manera; leer las Escrituras acerca de los discípulos cuando la Última Cena no puede sustituir el que ocupemos nuestro lugar en la mesa. Los cristianos tienen que observar ellos mismos las ordenanzas. Tienen que hacerlo para poder comprender lo que es la vida cristiana. Quiero concluir con una última cita de Peter Nead: Ahora bien: el Lavamiento de pies representa el camino que hemos de seguir. Por ejemplo: Veréis que para poder lavar los pies del hermano, hay que encorvarse o arrodillarse; y en segundo lugar, tu hermano pone sus pies en tus manos y entonces puedes lavarlos. Asimismo para ganar al hermano, que sus pecados sean lavados, primero tenemos que proceder con amor y grande humildad al advertir al hermano sobre su conducta, explicándoselo de una manera harto humilde y así, al proceder de esta manera, acaso tu hermano reciba tu amonestación y se entregue en tus manos, para que tú puedas lavarle de sus pecados, lo cual se consigue siempre que se produce una reconciliación. Mientras que bien pudiera suceder que si no te has humillado —es decir, encorvándote o arrodillándote ante tu hermano— él no hubiera podido reconocer sus faltas —es decir, entregarse en tus manos para que le perdones— es decir, lavarle [17]. La manera más segura de saber que adoramos al mismo Dios, es reunirnos alrededor de una misma mesa.
1. Frederick Denton Dove, Cultural Changes in the Church of the Brethren (Elgin, Ill.: Brethren Publishing House, 1932), p. 150. 2. Clifford Geertz, «Religion as a Cultural System», ed. Michael Banton, Anthropological Approaches to the Study of Religion, A.S.A. Monographs, no. 3, (London: Tavistock Publications, 1966), p. 35. 3. John Rempel, «Christian Worship: Surely the Lord is in This Place», The Conrad Grebel Review 6 (Spring 1988), p. 104. 4. Paul Ricoeur, «Appropriation», ed., trans., and intro. John B. Thompson, Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation (Cambridge University Press, 1981). 5. Peter Nead, Theological Writings on Various Subjects; or a Vindication of Primitive Christianity as Recorded in the Word of God (Dayton, Oh.: B.F. Ells, 1850), p. 145. 6. Geertz, «Religion as a Cultural System», p. 29. 7. Tom Driver, The Magic of Ritual: Our Need for Liberating Rites that Transform Our Lives and Our Communities, (New York: Harper, 1991), p. 81. 8. H. R. Holsinger, History of the Tunkers and the Brethren Church (Oakland, Cal.: Pacific Publishing, 1901), p. 249. 9. Driver, Magic of Ritual, p. 90. 10. Rempel, «Christian Worship», pp. 101-2. 11. Johann Baptist Metz, The Emergent Church: The Future of Christianity in a Postbourgeois World (New York: Crossroad Books, 1981, trans. Peter Mann), pp. 52-3. 12. Jeff Bach, «Incorporation into Christ and the Brethren: The Lord’s Supper and Feetwashing in Anabaptist Groups». Ponencia presentada en el congreso sobre anabaptismo: A Heritage and its 21st Century Prospects (29 de septiembre – 2 de octubre, 1993). 13. Rempel, «Christian Worship», pp. 103-4. 16. Judith Rock and Norman Mealy, Performer as Priest and Prophet: Restoring the Intuitive in Worship Through Music and Dance (San Francisco: Harper and Row, 1988), p. xx. |
||||