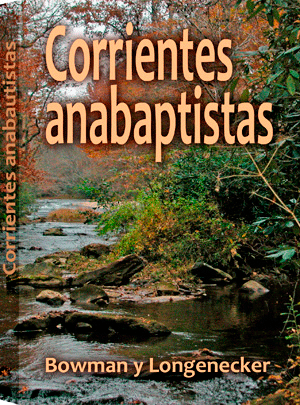|
||||
|
Corrientes anabaptistas Anabaptist Currents: History in Conversation with the Present Conversación IX — El ministerio (2) El ministerio anabaptista Stephen Ainlay describe varios de los elementos básicos del ministerio histórico anabaptista y ha demostrado que con el paso de los años ha aparecido una importante diversidad en la práctica del ministerio, según qué grupo. La situación es parecida puestos a identificar cómo debería ser el ministerio presente y futuro de los grupos relacionados con el anabaptismo. Quisiera empezar a entrar al tema, con una descripción del ministerio de mi padre. Su ministerio, que cubrió el período entre la década de 1920 y finales de la de 1950, conservaba mucho del carácter del ministerio histórico anabaptista. Después quiero determinar por qué este tipo de ministerio sufrió modificaciones y preguntar si un ministerio como el de mi padre sea posible —incluso deseable— para el futuro. Por último haré algunas sugerencias para conservar determinados elementos del ministerio histórico anabaptista. Al hacerlo, estaré suscitando interrogantes más que dando respuestas, pero en el propio debate de las preguntas surgidas avanzaríamos juntos hacia las respuestas adecuadas —lo cual en sí mismo cuadra con el anabaptismo. Mi Padre, Earl Sider, creció en Ontario, Canadá, en un hogar muy piadoso. El culto familiar, la lectura de la Biblia, oraciones tanto antes de empezar como al acabar de comer y muchos otros elementos conformaban la rutina diaria de la familia. También cantar; en el verano los padres y sus seis hijos frecuentemente se reunían en el porche de su casa para cantar —y los vecinos se sentaban en sus porches para escuchar. Viniendo de una familia así, no es de extrañar que con el tiempo todos los hijos se involucraron activamente en alguna fase del servicio cristiano, y mi padre también. Asistió a Messiah College (que a la sazón era más un instituto bíblico que un college universitario), donde fue uno de los primeros alumnos. Mi madre también asistió al mismo college, en la misma época. Poco después de diplomarse, se casaron y regresaron al hogar paterno, donde ayudaron con la granja y se dispusieron a hacerse cargo de la misma: una granja de 100 acres (unas 47,5 hectáreas) que había sido dada a mi padre por los suyos cuando él todavía era menor de edad. Entre tanto se había constituido una pequeña congregación de granjeros y sus familias cerca del pequeño pueblo de Cheapside, unas treinta millas al oeste. Durante varios años los predicadores de las congregaciones vecinas se turnaron para predicar los domingos en las casas de los miembros. Al fin la congregación pidió un pastor permanente que se radicara en el lugar. Escogieron a mi padre. Lo conocían bien; de hecho, estaba emparentado con varios de los miembros. Ellos y otros en la congregación lo conocían de diversas actividades de las iglesias como «banquetes de amor», congresos bíblicos y reuniones denominacionales del distrito y de la provincia. Por tanto cuando la congregación buscaba un pastor, escogieron básicamente alguien de su propio entorno en la típica versión anabaptista del llamado al liderazgo pastoral. Mi padre aceptó el llamamiento; rechazarlo le hubiera parecido negarse a cumplir con un deber cristiano. Él y Mamá cargaron todas sus posesiones y su primer hijo —mi hermana, entonces sólo un bebé— en un carromato un día de lluvia, engancharon los caballos y se mudaron a su nuevo hogar en el Oeste. Sin ingresos ni ahorros, su elección de vivienda era necesariamente muy limitada. Desde luego la primera casa donde vivieron era muy debajo del nivel medio de sus parroquianos. Un granjero del pueblo (que no era miembro de la congregación) les ofreció una casa vieja, utilizada hasta hacía poco como criadero de pavos, por un alquiler muy bajo. Junto con una de mis tías, mis padres limpiaron esa casa, pegaron papel nuevo en las paredes y se instalaron para sus primeros años de ministerio. Para ganarse la vida mi padre hizo lo que hacían sus parroquianos: trabajar con las manos. Los primeros pocos años trabajó como jornalero en varias granjas (en algunos casos, se trataba de sus propios parroquianos). Más tarde se hizo pintor y a la postre granjero. Enseñaron ambos oficios a sus tres hijos varones. El trabajo más duro que yo recuerdo haber hecho en la vida es el de untar de brea los tejados de los enormes graneros de Ontario —trabajando junto con mi padre— empleando una brocha de quince centímetros en días de un calor de agobio (sin el cual la brea se quedaba demasiado dura). Mi padre trabajó con sus manos toda su vida. Jamás recibió una paga como ministro y, por supuesto, no gozó de beneficios como una pensión de jubilación (la denominación no empezaría a crear un fondo de pensiones hasta el año después de su jubilación). De vez en cuando recibía lo que se daba en llamar «una ofrenda de amor» de la congregación, pero incluso siendo niño ya me llamaba más la atención lo pequeña de la cuantía que el amor de esas ofrendas. En esto también el ministerio de mi padre ejemplifica una versión del ministerio anabaptista histórico, a saber, el ministerio bi-vocacional, donde él vivía en medio de su gente, trabajaba con sus manos como ellos y con un nivel adquisitivo similar. En pocas palabras, se identificaba con «el pueblo» en prácticamente todas las formas posibles. También llevaba el culto de la congregación siguiendo otro de los elementos del anabaptismo, con importante participación de «los laicos». Las reuniones de oración a mitad de la semana siempre se celebraban rotando entre los hogares de los miembros (los llamábamos reuniones de oración caseras). El culto del domingo incluía mucho canto congregacional y siempre había testimonios, o «experiencias», como lo llamaban. Los miembros frecuentemente leían en voz alta las Escrituras y hacían oraciones espontáneas. Mi padre guiaba todo aquello, pero era una guía mínima gracias al papel activo de los miembros en la vida y en los cultos de la congregación. En todo esto, mi padre ejerció un ministerio muy eficaz. Una medida de esa eficacia es la proporción relativamente elevada de jóvenes de su iglesia y ministerio que acabaron en algún tipo de servicio para la iglesia como pastores, profesores del college universitario denominacional, misioneros, médicos, líderes en la denominación (entre ellos, el presente Moderador de la Iglesia de los Hermanos en Cristo), un ejecutivo de la ONG Mennonite Central Committee, y más cosas. Y eso que la congregación era relativamente pequeña. Su eficacia venía, me parece a mí, en parte por su identificación tan estrecha con su pueblo, como ya he indicado. También fue eficaz porque pastoreaba desde un corazón lleno de amor, que me gustaría pensar que también es un elemento de nuestro ministerio anabaptista histórico. Hasta amaba a los que le creaban dificultades; estaba preparado para permanecer a su lado —durante muchos largos años—, trabajando junto con ellos con la meta de que maduraran en mejores personas. Una vez, con exasperación juvenil, le pregunté a Papá por qué no llamaba al obispo del distrito para hacer «silenciar» a los que le creaban tantos problemas. Su respuesta fue: «Morris, yo no puedo hacer eso. Los amo». Había, por último, una comunidad como contrapartida del ministerio de mi padre para la congregación. En su ocupación como pintor, tenía negocios con personas de todo Cheapside prácticamente todos los días. A la vez que trabajaba realizaba una labor pastoral. En aquellos días en las comunidades rurales de Ontario, se acostumbraba que los que te contrataban te dieran de comer al mediodía. Trabajando con mi padre, me senté con él a la mesa de aquellas personas de la comunidad; incluso siendo adolescente, me fascinaba cómo él era capaz de hacer que todas las conversaciones mientras comíamos condujeran a algún tipo de edificación espiritual. Esto quiere decir que con el tiempo vino a ser una especie de pastor de la comunidad, celebrando bodas y funerales para personas que nunca se habían relacionado con nuestra congregación y —especialmente cuando se jubiló— predicando en los púlpitos de otras denominaciones. Un matrimonio anciano, que no pertenecen a ninguna iglesia, me dijo este verano que hace años cuando murió su primer hijo, mi padre dejó su brocha y bote de pintura en cuanto se enteró de la noticia para ir a estar con ellos en su dolor, y que les hizo el funeral sin cobrarles nada. Últimamente estoy coleccionando algunas de las anécdotas acerca del ministerio eficaz de mi padre en la comunidad. Tal vez mi anécdota favorita es la vez que pintó el enorme tejado de un granero para un granjero que vivía a una ocho millas de casa. Desafortunadamente, por algún motivo la brea empezó a hacer tener fugas al cabo de poco tiempo. El propietario estaba muy enfadado. Vino a casa para exigir que Papá hiciera algo sobre el desastre. La respuesta de mi padre fue ir a por más brea y pintarle el tejado entero otra vez sin cobrarle nada. La secuela instructiva a la anécdota se produjo bastante después, cuando murió aquel propietario. Su hijo vino a nuestra casa después del funeral para contarle a Papá que su padre se había hecho cristiano antes de morir y que esto había sido por la conducta de mi padre al volver a pintarle el tejado. Así que lo que he estado intentando decir con esta historia acerca de mi padre es que esa visión que era esencial e históricamente anabaptista respecto al ministerio podía producir un ministerio altamente eficaz. Con este ejemplo podemos, espero, hacernos con una idea mejor de cómo un modelo anterior funcionaba; y emplearlo como punto de comparación para lo que sigue. Ahora bien, una interrogante importante suscitada es si este modelo, por bueno y eficaz que sin lugar a dudas fuera para mi padre, sigue siendo un modelo viable para hoy día y para el futuro. Otra vez me es necesario empezar por afirmar lo que acabará por hacerse evidente, a saber, que tengo más interrogantes y observaciones que respuestas definitivas. Desde donde estoy yo —en la Iglesia de los Hermanos en Cristo— la respuesta a la interrogante que he expresado parece ser para muchos que aquella forma histórica de ministerio ya no es eficaz o por lo menos, es menos eficaz para la mayoría de situaciones. Opino que hay razones que explican esta respuesta; la mayoría son obvias. Una razón es el cambio de concepto de lo que viene a constituir el liderazgo pastoral. Y una de las razones de este cambio es el modelo que ahora seguimos frecuentemente para el liderazgo. Las congregaciones vienen estando inmersas en un proceso, en mi opinión, de cambiar de un modelo de liderazgo basado en la comunidad, donde el pastor era una parte de esa comunidad, a otro modelo basado más en estructuras corporativas empresariales. Esto, me parece a mí, tiene todo tipo de consecuencias para el ministerio. No es por accidente que viene ocurriendo este cambio. En los años pasados, las congregaciones eran rurales y su base económica era agraria, tal el caso de la congregación de mi padre. En esa situación, la comunidad es (o por lo menos lo era antes) la forma casi natural para diversos aspectos de la vida. Para los anabaptistas tradicionales la base escritural para la comunidad eclesial estaba apoyada, en un sentido sociológico, por el entorno rural. Sin embargo los tiempos han cambiado esto junto con casi todo lo demás. Los anabaptistas ya no son, como no lo es el resto de la sociedad canadiense y estadounidense, un pueblo mayoritariamente rural. La gente se ha marchado de sus granjas y al hacerlo, se han hecho empresarios y profesionales. Suele suceder que los laicos que ejercen mayor influencia en la congregación son precisamente esas personas, que llevan consigo, consciente o inconscientemente, una forma de entender el liderazgo presumiblemente más eficaz, basada en modelos empresariales y profesionales. Ese modelo, desde luego, tiene consecuencias para toda la vida de la iglesia, y sin lugar a dudas para el ministerio. Una de las consecuencias obvias es la promoción de un ministerio profesionalizado. Los miembros que son empresarios y profesionales, naturalmente, quieren que quien les ministra tenga un rango equiparable. Mi observación es que incluso los miembros que no son ni empresarios ni profesionales tienden hoy día a preferir una persona con estudios formales y que actúa de manera profesional. Es así como llega el pastor profesional a la congregación, tal vez sin que la propia congregación haya sido consultada expresamente sobre ese cambio, lo cual está sucediendo cada vez más entre los Hermanos en Cristo. Y desde luego, el pastor profesional se supone que debe vivir de la profesión que se le ha contratado para que ejerza. El resultado en la vida de la congregación suele ser que sienten que les corresponde seguir en lugar de participar y tomar iniciativas. Esa tendencia se acentúa con cursillos y programas, creados frecuentemente por personas presuntamente expertas de otras tradiciones que la anabaptista, que declaran que el pastor es quien tiene la visión y que le corresponde hacer lo que sea necesario para que se cumpla esa visión. Hasta he llegado a oír —en círculos de Hermanos en Cristo— que el ministro debe poder actuar como una especie de ejecutivo empresarial, como el presidente de una compañía. Con esa actitud, nos hemos distanciado una enormidad del tipo de pastoreo que hacía mi padre; hemos cambiado una manera anabaptista de ver el ministerio por conceptos más calvinistas, que siguen el modelo de un pastor con gran autoridad personal. Una extensión de este cambio es la profesionalización del programa de la iglesia, incluso los cultos. Un pastor profesional, naturalmente, querrá que el programa que dirige se haga con profesionalidad. Pero en la medida que el programa se profesionaliza, en el mismo grado, se va minimizando la participación plena de todos los miembros. Una ilustración de ello se puede ver en cuanto a la música. Un pastor profesional y su congregación llena de profesionales, van a querer música bien ejecutada, lo cual tiende a significar «música especial» a cargo del grupo de músicos o de la coral. Un estudio que he empezado, de los boletines semanales —con el orden del culto— de las iglesias de los Hermanos en Cristo empezando con la década de 1940 (que es cuando estas congregaciones empezaron a hacer dichos boletines, lo cual en sí mismo constituye un signo claro de la «profesionalización» del culto) indica una conclusión que ya está clara aunque no completemos el estudio: el número de cantos o himnos que canta la congregación (es decir, con la participación de todos los asistentes) se reduce en proporción a la cantidad de «música especial» en el culto. El interés en alcanzar a los que no tienen iglesia también encierra cierto potencial para hacer que los anabaptistas nos apartemos del modelo histórico de ministerio. (Aquí también mi argumento se basa en mi experiencia con los Hermanos en Cristo, aunque me parece detectar tendencias parecidas, si tal vez no tan pronunciadas, en otros grupos anabaptistas.) Lo que oigo es más o menos esto: si lo que tienen los anabaptistas está tan bien, entonces deberían estar convenciendo a otros a aceptar lo que ellos tienen. Póngasele el nombre que se quiera, viene a ser un llamado a evangelizar. Hasta ahí vamos bien; podemos y debemos estar de acuerdo con ese llamamiento puesto que, como sabemos, la evangelización fue una parte importante del anabaptismo primitivo así como del pietismo. Pero muchas veces lo que detecto es un convencimiento de que la realidad presente de la iglesia, incluso el ministerio, no da del todo la talla. Las formas históricas, parecería ser la opinión, enfatizan la coherencia del grupo en lugar de perseguir una evangelización agresiva que sale a las calles y callejones a traer a todo el mundo al banquete anabaptista. Supongo que hay cierta explicación histórica de este énfasis en cultivar la coherencia y comunión; los largos años de persecución, de estar obligados a esconderse y andarse con cuidado y silencio, de saberse diferentes y marginados —todo esto promueve que se cultive la comunión interna en lugar de la expansión agresiva. Sin embargo, según se piensa, la evangelización en nuestra cultura tan diversa necesita ser más agresiva, más flexible —y parecer menos anabaptista— para que pueda resultar eficaz. El peligro de esta manera de pensar para el ministerio histórico anabaptista es que al adoptar ese estilo de evangelización, copiemos los métodos y las organizaciones de otros grupos no anabaptistas, entre ello, el papel y los métodos del ministerio. Eso no es necesariamente malo, pero desde luego es algo diferente que el modelo histórico anabaptista. Por último, un tercer problema contextual para un ministerio de estilo anabaptista es consecuencia del individualismo —esto parece una perogrullada, ¿verdad? Sabemos de sobra que nuestra sociedad es altamente individualista, al contrario que hace años cuando la tendencia americana natural al individualismo estaba templada por la necesidad que tenía el pueblo agricultor de cooperar en muchos aspectos de sus labores. Este individualismo, que nos viene de la cultura alrededor, ha aumentado notablemente en círculos anabaptistas (desde luego esto es así donde me muevo yo) al irse apartando cada vez más de sus raíces agrarias. Donde el mundo tiene sus «yuppies» los menonitas —según Emerson Lesher, tienen sus «muppies». Me parece que esto tiene consecuencias importantes para el ministerio. Entre esas consecuencias está la probabilidad de que el pastor esté menos dispuesto a aceptar un salario pequeño —y no hablemos de no cobrar nada en absoluto— o permanecer con la congregación hasta superar dificultades importantes, como lo hizo mi padre con su ministerio de treinta y un años. Al contrario, cuando le conviene personalmente, él o ella se marchará a pasturas más verdes o praderas pastorales más cómodas. Esto me recuerda aquel pastor que, cuando aceptó el llamamiento de una congregación grande, dejó claro que se marcharía en cuanto hubiera problemas; él no tenía por qué aguantar ningunas tonterías. Y por contrapartida, no es infrecuente entre los laicos, que cuando consideran que sus preferencias o necesidades personales no están siendo atendidas como desean, se marchen a otra congregación o incluso a otra denominación. Eso, naturalmente, tiene otros tipos de consecuencia para el pastor. Existiendo como existen estas situaciones y problemas, ¿podemos conservar el modelo histórico anabaptista de ministerio? ¿O deberíamos ser realistas y reconocer, junto con William Wordsworth, que nuestros tiempos están demasiado con nosotros… y por consiguiente, empezar a buscar otros modelos más eficaces y cómodos? No tengo la respuesta definitiva a esa pregunta. Lo que tengo son algunas observaciones —la mayoría a manera de más preguntas— que inciden en la cuestión. Primero: ¿Hasta qué punto el ministerio histórico de estilo anabaptista realmente está basado en la Escritura y hasta qué punto, al contrario, viene solamente condicionado por nuestra cultura e historia como pueblo? Stephen Ainlay en el artículo acompañante, ha sugerido que hay razones históricas de que el ministerio tomase la forma que tomó, incluso antes de los tiempos modernos. Y desde luego, reconocemos que mucho de lo que hacemos y pensamos en otros aspectos de la vida vienen condicionados por nuestra cultura. Con esto en mente, ¿deberían los anabaptistas esforzarse más por determinar qué es lo que en efecto pone la Escritura acerca de su ministerio, para aferrarse a ello, disponiéndose, entre tanto, a dejar de lado lo que es sólo cultural y por eso tal vez se haya quedado anticuado? Al fin y al cabo, no hay ningún sistema de gobierno eclesial claramente constituido por las Escrituras; con Biblia en mano es posible defender tendencias congregacionales, presbiteriales y episcopales, según la preferencia de cada cual. Segundo y parecido: ¿Hasta qué punto deben primar las consideraciones pragmáticas en nuestra forma de ministerio? Aquí también sería posible opinar que un cierto pragmatismo influyó necesariamente en la forma temprana del ministerio anabaptista. Puede que entonces no existiera otra posibilidad que la de cultivar la comunión interna sin levantar mucho la vista al mundo exterior. En ese caso, ¿deben los anabaptistas modernos razonar de igual manera? Las razones para cultivar la comunión interna siguen siendo tan importantes ahora como en tiempos pasados. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de alcanzar a las personas… y brindarles una comunidad. Ahora bien, si para conseguir esto es necesario adoptar algunos cambios respecto a las formas históricas, ¿no piden esos cambios tanto de la Biblia como la sabiduría? Tercero y en sentido contrario: ¿No deberíamos estar diciendo que hay mucho en las prácticas ministeriales históricas que es sano y por tanto digno de conservar? Permitidme una ilustración respecto a los baby boomers (la generación norteamericana posterior a la 2ª Guerra Mundial). Oigo mucho en los círculos donde me muevo, de que el futuro de la iglesia está en los baby boomers; y que por tanto tenemos que ajustar nuestro programa —incluso el ministerio— a lo que ellos desean. Lo que ellos quieren, sin embargo, son decisiones rápidas, mayor individualismo y el tipo de liderazgo en la iglesia que ya conocen en su mundo laboral. Sin embargo, nuestra manera histórica de pensar, que todos estamos de acuerdo tiene firme apoyo en las Escrituras, es que los cristianos no necesariamente deben tener todo lo que quieren. Tal vez lo que los baby boomers más necesitan es precisamente lo que el mundo no les puede dar; entre otras cosas la comunión cristiana y un ministerio que toma la forma de lideres humildes que sirven. Entonces la posición histórica sobre esta cuestión resulta brindar una corrección necesaria. Y cuarto: ¿No existe cierto mérito el propio hecho de la diversidad de estilos de ministerio dentro del marco anabaptista? Stephen Ainlay ya ha demostrado que dentro del anabaptismo hay diferentes versiones. ¿Podemos aceptar que entre agrupación y agrupación e incluso en el seno de una misma agrupación de iglesias, según la realidad y situación local, exista una variedad de modelos que funcionan, basados en la manera histórica de entender el ministerio? Me gustaría pensar, por ejemplo, que sigue habiendo lugar para el tipo de ministerio que ejerció mi padre: bi-vocacional, estrechamente identificado con el pueblo, un compromiso de larga duración con la congregación. Entre tanto, puede que otras congregaciones que son más grandes y menos rurales, con miembros que son profesionales y empresarios, tal vez necesiten una adaptación de ese modelo. Me gustaría ver que nuestros seminarios y líderes denominacionales promovieran una diversidad de modelos, incluso los modelos más tradicionales que ahora mismo parecen brotes tiernos en la vid anabaptista. El interés principal, en mi opinión, sería comprobar hasta qué punto los anabaptistas conservan su concepto del sacerdocio de todos los creyentes y su énfasis anabaptista concomitante, de la comunidad de creyentes. La profesionalización del ministerio parecería encerrar una tendencia en dirección contraria. Aunque dudo que para la mayoría de los grupos sea posible dar marcha atrás a esta tendencia en el futuro próximo, hay maneras que esa tendencia puede minimizarse y así abrir la posibilidad de desarrollar más el sentido de pertenencia a una comunidad. Una de las maneras sería recurrir más a un ministerio laico. Las congregaciones y pastores deberían discernir y llamar a personas de su membresía para que les sirvan de maneras importantes, incluso predicando. En el mismo sentido, deberían animar a aquellos que por su propia iniciativa se sientan llamados a servir en posiciones de liderazgo en el seno de la congregación. En relación con esto Martin Schrag, un colega mío en Messiah College, ahora jubilado, ha dicho durante años que la comunidad se impulsa abrazando intereses comunes. Lo que quería decir es que cuando se abrazan causas y actividades donde todos —laicos y pastores— pueden trabajar juntos en pie de relativa igualdad, se puede minimizar la profesionalización del ministerio. Una forma adicional de promover el sentimiento de pertenencia a una comunidad, como congregación, es que el pastor reste énfasis a la centralidad de su cargo. Eugen Peterson cuenta de la liberación que sintió y la bendición que fue para su ministerio, el día que descubrió que no necesitaba presidir cada uno de los comités que funcionaban en la congregación. De hecho, había comités donde él ni siquiera tenía que estar; la obra de la congregación podían hacerla igual o incluso mejor los laicos y el sería mejor pastor si tenía oportunidades para desarrollar los aspectos espirituales de su ministerio. Esa clase de acción seguramente avanzaría mucho el camino hacia la minimización de la tendencia en las congregaciones y nuestras diversas agrupaciones denominacionales, hacia una centralización de la autoridad, la cual es contraria a nuestras creencias históricas acerca del ministerio en particular, y de cómo ser iglesia en general. Quizá al final el factor más importante para promover un estilo de ministerio que tenga matices anabaptistas, sea el marco de referencia con que funciona el ministro. Si funciona desde una mentalidad anabaptista, es más probable que su ministerio se desarrolle dentro de esa tradición. Incluso un ministerio profesional no tiene por qué salirse de esa tradición; de hecho los pastores profesionales, si adoptan esa mentalidad, seguramente podrán reconocer y valorar tanto más los dones de las personas en sus congregaciones y estimular a sus parroquianos que los desarrollen en la obra de la iglesia. Es muy posible que los pastores profesionales que funcionan así, se encuentren entre los mejor preparados para ser ejemplo para su pueblo del pensamiento, el estilo de vida y la actividad para el reino de Dios, que es propia de su tradición histórica. La tarea siempre presente de los grupos anabaptistas será infundir esa mentalidad a sus pastores presentes y futuros. Así dice el Señor: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestras almas (Jer 6,16).
|
||||