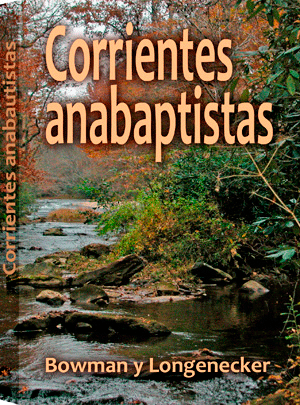|
||||
Corrientes anabaptistas Anabaptist Currents: History in Conversation with the Present Conversación VI — Lenguaje y simbolismo (1) Nuestros linderos han caído en lugares hermosos Espero conseguir hacer recordar a todos, cada cual en su propia tradición, los linderos y las cadencias del pasado. Para ello quisiera empezar por citar el Salmo 16. Primero lo comprobé en la versión que tengo más a mano y luego tuve que volver a leerlo en la versión que tengo grabada en la memoria de mi niñez. Empezaré con esa, la Reina-Valera 1909 [1]: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y citaré de la Reina-Valera Actualizada (1989), el versículo 6 [2]: Los linderos me han tocado en lugar placentero; Hace poco escuché bromear a los locutores de Mountain Stage, un programa radiofónico estatal de música folclórica procedente de West Virginia, que me volvió a recordar lo ambiguos que pueden resultar los símbolos. Un invitado había traído una receta o tal vez una muestra del pastel wet-bottom shoofly pie (un pastel muy azucarado, típico del recetario Amish; la expresión wet-bottom indica la consistencia húmeda del pastel, pero también podría entenderse como «trasero mojado» [N. del tr.]). Las bromas y risotadas consiguientes me pusieron tan a la defensiva que acabé por apagar la radio. ¿Cómo se atreven a meterse así con un artículo emblemático de mi cultura? De repente me sentí como el tío que describe el estudioso de los Apalaches, Loyal Jones, en su Briar Sermon («Sermón de abrojos»): huyendo por el camino para distanciarse de su trasfondo de «atraso», se encontraba a cada rato con gentes que salían de las ciudades a la búsqueda de cualquier migaja de aquel estilo de vida tranquilo que pudieran alcanzar. Su mayor sentimiento de pérdida —todo un asalto a su sensibilidad— se produce cuando oye en la televisión a un neoyorquino engominado imitar la música de su tierra. Y aunque yo no tengo a prácticamente nadie entre mi parentela y amistades que sea Amish, lo vivo como un ataque personal cuando veo burlas caricaturadas y estereotipadas de los Amish en programas de humor como Saturday Night Live. Como las orejas de Ross Perot, cualquier rasgo inusual o particular lo bastante notable como para merecer la atención de los caricaturistas, acaba siendo exagerado hasta el hastío por los medios de comunicación. En esta sociedad masificada, se recibe como toda una afronta la persistencia de subculturas que conservan rasgos particulares. Resistirse a ser como los demás en cuanto a lenguaje, forma de vestir, incluso la alimentación, parece que fuera una actividad subversiva. Llevar esa resistencia a la igualdad hasta el dominio de los patrones socioeconómicos, la moral sexual o los valores familiares, a la vista del rechazo que genera, parece que fuera un acto de intolerancia política. (Lo cual comprobará cualquiera que tenga más que tres hijos.) Se supone que nuestros símbolos son para nuestro propio uso, que nos obedecen sin rechistar y comunican exactamente la carga de significación que queremos atribuirles. Pero inevitablemente nuestros símbolos acaban por conformar patrones tan rígidos, que casi parecieran poder comunicar por cuenta propia. Como el perro de Garrison Keillor, el día que pilló un pez enorme pero que de un coletazo se le escapó y salió nadando río abajo, estos símbolos se comportan como si estuvieran al borde de empezar a hablar. Encontrándose, en la cultura popular, en algún lugar impreciso entre los Amish y los Mormones, los anabaptistas tienen mucho que explicar. Quizá vosotros también tengáis vuestra propia lista, como la que tengo yo, de los errores de bulto con que nos ven desde fuera. Hace poco la prestigiosa revista semanal Newseek publicaba lo siguiente; a ver quién es capaz de entenderlo: Una joven judía de Washington que asiste a un campamento de verano, de investigación científica en la Universidad de Wisconsin, descubre la perplejidad e ignorancia de las diversas tradiciones religiosas que existe entre este grupo de estudiantes de trasfondos muy diversos. Una amiga, al oír que otra venía de una familia numerosa, pregunta: «Ah… ¿Eres mormona?» La otra responde, indignada: «No, nosotros nos vestimos como todo el mundo». Lo había entendido como una referencia a los menonitas y lo negó enfáticamente. Lo único que sabía de los Mennos, es que se visten de manera «extraña» [3]. El semanal menonita Gospel Herald informó del comentario publicado en una revista para hombres hace algunos meses, que aconsejaba a los que lucen barba, que deben recortársela todos los días, «a no ser que quieras parecer un menonita». Y este tipo de confusiones e ignorancia respecto a nuestra cultura no sucede solamente en Norteamérica. Mi hermano me cuenta que en Bolivia si alguien pronuncia la palabra «menonita», obtendrá como respuesta: «¡Quesos buenos, quesos buenos!». Lo que sucede cuando nos identificamos con símbolos, es que los demás también pueden valerse de esos mismos símbolos, a veces de maneras que nos limitan y encajonan. Hace años, cuando empezaba mis estudios de postgrado, tomé la decisión importante de adquirir un ordenador bastante sencillo (un Commodore 64). Entusiasmado con mis logros, distribuí sólo tres días más tarde el primero de mis ensayos de investigación escritos a ordenador. Pero mi burbuja de entusiasmo reventó cuando al día siguiente uno de mis colegas del programa para el doctorado informó que, hablándolo con su esposa, había aprendido que «a los menonitas no se les permite tener ordenadores». Algo parecido es lo que describe Shirley Kurtz en Maryland occidental, en un artículo sobre las ventajas de ser los únicos menonitas en la región, pudiendo ser así ellos los que definen, para su entorno inmediato, lo que supone ser menonitas. Su hija «aprendió» en el colegio que los menonitas no pueden tener ni electricidad ni televisión ni medios modernos de transporte, etc., etc. Igual de útil resulta el comentario frecuente de los que «saben» que también tenemos prohibido el café y el té. La gente conoce a los menonitas por sus símbolos —o eso creen—. La realidad es que eso es lo único que están dispuestos a saber de nosotros. A veces incluso la información acerca de nosotros que realmente es cierta, puede sonarnos muy extraña cuando la oímos describir por extraños. Jamás olvidaré el día en 1983 cuando, viajando con un grupo del Comité Central Menonita en lo que en aquel entonces era el Asia Central Soviético, un funcionario soviético de asuntos religiosos procuró verificar un dato que había descubierto sobre los menonitas en una enciclopedia, al prepararse para nuestra visita. ¿Es verdad —preguntó con una sonrisa maliciosa después de contestar todas nuestras preguntas sobre la política religiosa de los soviéticos— que los menonitas practicáis un ritual llamado «Lavamiento de piernas»? (La mayoría de las lenguas eslavas no emplean un vocablo diferente para referirse a los pies.) Para mal tanto como para bien, a los menonitas se los reconoce por sus símbolos. Los símbolos les ayudan a nombrar y comunicar los valores de su legado a nuevas generaciones (o eso esperan). Pero los símbolos también acaban perdiendo vigencia; ya no expresan lo que somos. Los hemos recibido como señales condensadas y potentes de conexión con un significado que quedó fijado previamente, antes de nosotros. De manera que si bien los símbolos nos pueden conservar a nosotros, nosotros sólo los podremos conservar mediante decisiones conscientes. Incluso «un pueblo de conservación» —por utilizar una frase prestada— jamás puede dar por plenamente asumidos sus símbolos. Este repaso del legado anabaptista en lenguaje y simbolismo se podría captar a la perfección en escenas destiladas de los recuerdos de la niñez, cuando las percepciones convergen (míticamente). Las vistas, los sonidos, los aromas, las acciones, las categorías nos devienen todas de un complejo subcultural que nos infundía un legado común. El origen de esos modelos —y las diferencias a veces minúsculas entre una rama y otra de la tradición— pueden haber sido por intención o por accidente, pero todo ha tenido siempre algún significado. No era pura casualidad el que un carruaje luciera un capote morado o que el hijo de un «obispo» apareciera para el culto de comunión luciendo una corbata larga durante la década de los 60. Sólo grupos como estos podrían hacer del largo de la falda o del ancho del ala del sombrero, algo que viniera a significar la cooperación (o no) con las enseñanzas y normas de la comunidad de la fe. Permítaseme pintar el siguiente cuadro: una tarde de domingo en septiembre, de calor agobiante. Las ventanas de la iglesia están abiertas; por ellas penetra un aroma a heno y ganado. El sermón se alarga; antes ya ha habido un devocional predicado a trompicones. La música es nuestro libro de oraciones y nuestra liturgia. Estamos sentados en secciones separadas, distinguiendo informalmente entre varones y mujeres, entre los jóvenes y los mayores. El banco parece que se te pega; el viejo barniz se ablanda con el calor y el sudor. La vestimenta es muy sencilla, incluso más que lo habitual. Prima la uniformidad, porque es la temporada para la celebración de la Comunión. Cada uno ha realizado un inventario personal para determinar si este cuerpo está realmente preparado para comulgar unos con otros. Se han identificado diversos problemas que exigen disciplina. Esta es la reunión conciliar, es decir, de preparación. Si eres un niño demasiado pequeño como para tener la fortuna de saber estarte sentado absolutamente quieto durante tanto rato, tal vez algún abuelo o abuela compasiva te haya dado uno de esos pequeños caramelitos rosados que sólo aparecen en circunstancias tan duras. Si no, te sientas, te arrodillas, te vuelves a sentar, oras… igual que los mayores. Pero hay mucho más que esto. ¿Qué de las cosas que no se dicen? ¿No hay acaso un rumor subterráneo que se agita con una potencia infinitamente mayor, que sólo aflora muy rara vez en alguna expresión visible o perceptible? ¿Qué del parentesco, de los vínculos de sangre, de las lealtades raciales, de patrones culturales tan hondamente marcados como si fueran prejuicios? ¿Cuáles los riesgos que sabemos presentes aunque nadie los pronuncia? ¿Cómo intuimos que nuestro mismísimo bienestar como comunidad de la fe puede correr peligro? Conversando afuera ya del salón de reuniones, con aquellos hombres de pie en pequeños corros que hablan con voces quedas del tiempo, de la cosecha, de las noticias del mundo, entreoigo una conversación sobre las próximas elecciones estadounidenses. Están en marcha las campañas electorales, los candidatos están siendo escogidos, sus méritos son motivo de un debate receloso. De repente se oye una preocupación: resulta que uno de los candidatos a presidente es católico. ¿Cómo afectará eso nuestras escuelas? ¿Qué de los impuestos, de la libertad de religión, de nuestro derecho a expresarnos en público? ¿Obtendrán una ventaja injusta sobre nosotros nuestros rivales? He aquí otra escena: un salón de reuniones en la ciudad donde convergen como ríos los miembros de nuestro pueblo. Calma, orden, normalidad… excepto que hay alguien que protesta en la esquina de la calle, con un megáfono chirriante, junto a una multitud de los que se le han adherido, convencidos de que estos menonitas son ingenuos y peor, políticamente peligrosos, porque han recibido a algunos hermanos que los visitan desde la Unión Soviética. Es la puesta en escena de una parábola; es una demostración que hasta un niño puede entender, de amor al enemigo, de vínculos que son más fuertes que las barreras y fronteras entre naciones y sistemas de gobierno. Esto también constituye parte del entramado de los ritmos y modelos de una vida piadosa, que se vive en compañía de los fieles, un pueblo santo y peculiar que crea comunidades cristianas allí donde van. Tenemos un legado agraciado, como solía decir mi abuelo. «Nuestros linderos han caído en lugares hermosos» (Salmo 16,6). Cuando primero se me invitó acepté de buen agrado, pensando que sería sencillo y fácil pensar acerca de las antiguas sendas recorridas por nuestras gentes, analizando los patrones y sopesándolos para ver cuál pueda ser su importancia contemporánea. Poco a poco, sin embargo, ha ido creciendo en mí el convencimiento de lo ridícula que sería esa labor, hasta tal punto que me veo obligado a denegar, en algún sentido, lo que estoy intentando hacer. Estos símbolos —los rituales, el lenguaje, las cadencias, los ritmos habituales de vidas piadosas con el paso de las generaciones— existen en formas que sólo son reales en la memoria; en un sentido muy profundo, están más allá o muy por encima de la capacidad de ningún individuo de ser plenamente consciente de ellos. Si hay algo que nadie puede hacer, es ser un menonita o una menonita tradicional a solas. Otra tarea prácticamente imposible sería la de intentar crear hoy día una congregación tradicional. No es así como funciona. Los anabaptistas siempre pueden ir en el sentido contrario, pero jamás podrían crear sus tradiciones empezando ahora desde cero. Y me resulta nada menos que sobrecogedor contemplar esta realidad al caer en la cuenta de la enormidad del cambio social que hemos sufrido en mi propia generación respecto, precisamente, al punto de los modelos y patrones visibles y perceptibles en general. Me confieso perplejo acerca de cómo es que se adoptaron esas decisiones y cómo es que pudiéramos esperar hoy día reemplazar esas tradiciones con nada que cumpla las mismas funciones. Yo conozco aquellos patrones. Han sufrido hasta hoy permutaciones muy diversas. Pero soy incapaz de ver el trueque, el cálculo, la sustitución de una cosa por otra: ¿Qué tenemos hoy a cambio de aquello? Me llama la atención la obra de Mary Douglas, una antropóloga británica de renombre, que presta atención minuciosa a la religión. Según ella, el cambio como tal cambio interesa muy poco. ¿Que cambian las cosas? Desde luego: todo cambia. Este tipo de cosa siempre está sufriendo la erosión de toda clase de presiones. El cambio no debiera sorprendernos; lo que debiera ocupar nuestra atención es la continuidad, la evidencia de que existen patrones que perduran. Estos grupos siguen evolucionando según patrones que de alguna manera se siguen amoldando a aquellas creencias —al menos eso creemos— y la continuidad es más interesante que el hecho superficial del abandono de ciertas formas exteriores. Siempre hay una «orden» entre nosotros, sea la «Orden antigua», una «orden nueva» o cualquier tipo de reordenamiento. Procurar establecer o restablecer aquellas tradiciones a una vigencia plena hoy día sería un gesto radical. ¿Qué haría falta para que se pudiera volver a recuperar la esencia de estas comunidades, una vez que las circunstancias externas han venido a ser tan obviamente diferentes? Los anabaptistas siguen necesitando comunidades templadas de fe, instituciones sólidas, un liderazgo eficaz. Nuestra retórica puede volverse más rica o más pobre, nuestra posición económica puede subir o bajar, pero tenemos que dedicar la mayoría de nuestras energías a cultivar el conocimiento de las condiciones espirituales que conducen a una vida juntos en la fe. ¿Tendrá nuestra protesta un centro medular? ¿Es nuestro compromiso tan intenso como nuestra retórica? ¿Seremos capaces de inspirar a las generaciones que vienen, a seguirnos y luego extender las sendas del discipulado entre sus contemporáneos? ¿Qué patrones de organización serán los necesarios para mantenernos vivos en esa peregrinación? Quisiera concluir con una observación —nada menos que una convicción— de Robert Bellah: La Reforma, especialmente en sus formas calvinista y sectaria, dio nuevas formas a ese nivel más profundo de los símbolos de identidad —que en todas las sociedades tradicionales se han expresado como símbolos religiosos— para poder generar posibilidades enteramente novedosas para la actividad humana. La voluntad de Dios se entendió no ya como la base y el cumplimiento de un vasto y complejo orden natural que el hombre debía aceptar tal cual es (la concepción propia del cristianismo medieval, así como de cualquiera religión tradicional), sino como un estímulo para cuestionar y revisar toda institución humana en el proceso de construir una comunidad sagrada [4]. ¡Que sea ese nuestro legado!
1. Aquí el autor cita la King James Bible (KJV) inglesa del siglo XVII. [N. del tr.] 2. Aquí el autor cita la New Revised Standard Version (NRSV) inglesa de 1989. [N. del tr.] 3. Chana Schoenberber, «Getting to Know About You and Me», Newsweek (September 20, 1993), p. 8. 4. Robert Bellah, Beyond Belief, cirado en Sara Little, To Set One’s Heart (John Knox Press, 1983), p. 9. |
||||